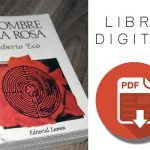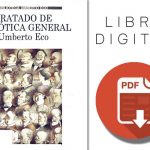Construcción visual de la pobreza en el régimen discursivo de los programas sociales en México
Introducción. En México “la pobreza” a nivel conceptual y “los pobres” a nivel discursivo se han convertido en el centro de la cuestión social. El enorme segmento de la sociedad mexicana excluido del mercado es situado a un tiempo como una amenaza política potencial, que plantea dilemas morales al Estado y la sociedad.
La importancia de la pobreza en los discursos, las políticas y programas gubernamentales, ha hecho que regular a los pobres sea considerado un tema estratégico para la legitimación del Estado.
Se suma hace dos décadas la producción de una serie de “Spots” caracterizados por grandes dosis de ambigüedad en lo relativo a sus propósitos y al sector social al que se dirigen.
El gran tema de todos los Spots es la acción del gobierno para hacer frente a la pobreza.
Los discursos publicitarios constituyen uno de los mecanismos mediáticos con mayor capacidad para incidir en los imaginarios sociales, en las decisiones de consumo y en las elecciones políticas.
Análisis de los discursos retóricos.
Se trata de productos diseñados con fines publicitarios, elaborados en el marco de una campaña para legitimar acciones gubernamentales; a diferencia de la fotografía fija, los Spots son imágenes en movimiento, es decir, cortos móviles.
Se debe abordar como elemento de una retórica que combina discurso oral y escrito, imágenes y sonidos fabricados con la intención de persuadir a alguien de algo.
Señala Heinrich Lausberg (1993), un discurso retórico es un conjunto articulado de conceptos y formas lingüísticas que son empleados para conseguir el efecto que es pretendido por quien las utiliza en una situación particular.
Esta práctica de argumentación y persuasión frecuentemente enfatiza la negación, la exhibición de lo que es negado. Vale la pena señalar que cada pieza retórica se puede concebir como una versión particular de argumentos culturalmente organizados que expresan un sentido común. Cada maniobra argumentativa constituye un momento parcial de un universo ideológico en el que se generan enunciados que tienden a reproducir dicho universo (Billing, 1991).
Para decodificar este corpus se asume una perspectiva semiótica. El análisis semiótico permite considerar a los Spots como textos que enuncian algo, mediante una combinación de elementos lingüísticos, sonoros e icónicos.
Lo que se requiere desentrañar es lo siguiente:
- ¿Cuál es el mensaje?
- ¿Cuál es la intencionalidad subyacente de los productores?
- ¿Qué elementos integran el texto?
- ¿Quiénes conforman el público implícito?
- ¿Cuáles son las dimensiones lingüística y discursiva de las imágenes-movimiento?
Esas preguntas sitúan en un contexto análogo al de los discursos verbales.
Los discursos visuales también utilizan signos que no articulan palabras y conceptos, sino imágenes y conceptos, abstracciones que son distintas a los objetos materiales que representan, evocaciones que categorizan la realidad y la organizan.
Émile Benveniste, decía que es posible afirmar que los signos visuales son mediatizantes, pues tornan una experiencia interior o un acontecimiento exterior en algo accesible a otros (1971: 26-30).
Un signo es el resultado de la asociación de un significante (en este caso una imágen) y un significado (concepto); entre ellos se establece una simbiosis. El significante es la traducción visual de un concepto, el significado es el correlato mental de una imagen.
Ferdinand de Saussure señalaba que: “La lengua es como una hoja de papel: el pensamiento es el anverso y el sonido (para el caso de la imágen) es el reverso; no se puede cortar el anverso sin cortar al mismo tiempo el reverso.
Berveniste expone que se usa el lenguaje para pensar y decir lo que se piensa. La lengua moldea toda expresión posible. El lenguaje y el pensamiento son inseparables y son mutuamente necesarios. Se puede afirmar que el lenguaje visual re-produce la realidad.
Los discursos visuales hacen renacer los acontecimientos y las experiencias de éstos; quien mira capta primero el discurso y después el acontecimiento. El productor del discurso presenta una realidad visual, el público recrea esa realidad.
Para analizar el lenguaje visual se tienen que considerar dos niveles: el lingüístico y el discursivo. En el primero es posible descomponer las imágenes en porciones cada vez más reducidas, mientras que en el segundo se deben articular con otras imágenes.
Es posible afirmar que este lenguaje tiene una naturaleza doble: se puede descomponer en elementos visuales de nivel inferior, pero también cuenta con elementos significantes que entran en contacto con unidades de nivel superior, las cuales son el equivalente visual de una frase verbal y en su interior, cada imagen no es un segmento porque las frase son un todo dentro del cual las imágenes que lo constituyen no necesariamente significan lo mismo que cuando se consideran elementos autónomos.
Las frases ubicadas en el universo del discurso son segmentos, pero se deben considerar unidades completas portadoras de sentido y referencia, que significan algo y se refieren a una situación.
Las imágenes-movimiento
Muestran acciones en formatos grandes o pequeños, que algunas veces tienen una dimensión afectiva. Es posible hablar de percepción subjetiva si lo que se ve es visto a través de los ojos de alguien que forma parte del conjunto de las imágenes, mientras que en la percepción objetiva las cosas son vistas desde la perspectiva de alguien exterior al conjunto.
Las imágenes-acción de gran formato sitúan a los actores como antagonistas frente al medio ambiente en donde se ubican. Las de formatos pequeños sugieren el contexto y tienden a la comedia.
Las imágenes-movimiento que tienen una dimensión afectiva muestran rostros en primer plano. Gilles Deleuze señala que a un rostro se le pueden formular dos tipos de preguntas: ¿en qué piensas? O ¿qué te pasa, qué tienes, qué sientes?
Semiótica más allá del análisis de contenido
Las imágenes no son un reflejo de la realidad, sino sistemas de signos vinculados con el contexto socio-cultural donde se encuentran inmersas. Dan testimonio de la mirada de quien las produce, pero son ambiguas y polisémicas, por eso es necesario descifrarlas y contextualizarlas.
Resulta de gran utilidad el análisis semiótico, perspectiva que intenta interpretar mensajes y que concibe las imágenes como textos organizados con una fuente emisora, un canal de transmisión y un medio receptor.
La tarea de este tipo de razonamiento es trascender el análisis de contenido, en este caso la imagen-acción en sí misma, poniendo atención en cómo ésta es codificada para poder interpretarla.
El primer nivel connotativo de este tipo de análisis, se refiere en sentido estricto al mundo de los símbolos y sus códigos. El segundo nivel connotativo: incluir las relaciones sociales en el proceso comunicativo. La razón de esta exigencia es factible ponerla en términos relativamente simples: aunque las estructuras productoras televisivas originan los mensajes, éstos son configurados también por un sistema sociocultural y político.
Cuando los mensajes tienen un efecto, cualquiera que sea el formato, influyen, entretienen o instruyen. En el caso de los spots, si son efectivos, persuaden.
Usualmente no hay simetría entre la codificación y la decodificación de un mensaje televisivo, por lo que se registran distintos grados de entendimiento o de malentendidos en la recepción de lo que se emite.
Es difícil determinar cuál es el mensaje que se está emitiendo, porque en cada mensaje hay un rango de significados determinados por distintas estructuras. Algunos son dominantes, otros subordinados. Por ello, nada puede asegurar que el público adoptará el significado preferente escogido por el productor.
Es posible afirmar que, además de considerar lo que es denotado por el mensaje, se den incluir los elementos que lo connotan, las piezas que abren y amplían su significado, que van más allá de lo que está en sentido estricto contenido en él.
Por lo regular hay mayores competencias visuales que lingüísticas entre los espectadores para comunicarse al interior de un grupo social.
Para ampliar el campo de connotación.
En los spots de los programas sociales, es evidente que en el primer nivel connotativo se mezclan la solicitud y la intención de quien los paga, con la intervención profesional de los técnicos que los producen. Para el caso utilizan dos formatos: uno mayor, de amplio dominio público, propio de los spots de carácter comercial, y otro menor, de carácter documental, informativo, vinculado con otro tipo de mensajes, cuyo propósito no es persuadir.
“La cuestión Social” se puede definir como el espacio donde se articulan los discursos, imaginarios y conceptualizaciones teóricas y técnicas que intentan establecer un horizonte para justificar las acciones sociales del estado.
El tema de la pobreza y de los pobres desde luego se codifica en el campo de la cuestión social, y se tratan de imponer clasificaciones y lecturas legítimas sobre los distintos aspectos de este tópico.
La nueva cuestión social y el objetivo.
Zygmunt Baumann (2001) ha denominado “el miedo ambiente” a la pobreza concebida como el infierno de quienes no son ciudadanos, trabajadores, compradores o propietarios.
Ese marco es muy pertinente para desentrañar el sentido de las piezas visuales, porque ellas a través de la televisión, el cine o el internet, hacen visibles a los pobres y los ponen a disposición del público que recibe los mensajes audiovisuales con una intencionalidad oscura.
Por ello la intención, como lo propone Susan Sontag (2006), no solo es indagar cual es la oferta emocional de dichos productos, sino también averiguar si buscan inducir una respuesta moral ante la pobreza, generar una “epifania negativa o positiva”, o si por el contrario intentan trivializarla, vaciarla de contenido y de peso moral.
Metodología
Análisis retórico: Este tipo de análisis intenta desentrañar varias cuestiones: ¿Cuál es el mensaje que se emite?, ¿qué es lo que se busca del receptor? Y ¿Cuáles son las figuras empleadas para presentar el mensaje?. Esta técnica consta de cinco pasos:
- Determinar el género del discurso retórico. Desde Aristóteles se reconocen tres géneros: el epidíctico, que intenta censurar o elogiar; el judicial, que intenta acusar o defender, y el deliberativo, que intenta persuadir o disuadir.
- Establecer la situación retórica, es decir, ubicar los temas sobre los que se quiere incidir, sean estas personas, eventos, objetos o relaciones.
- Desentrañar quienes integran la audiencia retórica, que no se refiere a todos los escuchas o espectadores potenciales, sino a aquellos sobre los que se quiere influir.
- Detectar los constreñimientos a la acción discursiva, esto es, las creencias, actitudes, hechos e intereses que se intentan remover mediante el discurso retórico.
- Indagar y analizar cuáles son las figuras retóricas empleadas.
Análisis semiótico crítico.
Este tipo de análisis se realiza en varios niveles: narrativo, comunicativo, visual y sociocultural. Los tres primeros se ubican en el primer nivel de la connotación, mientras que el cuarto corresponde al segundo nivel.
En el primer nivel se intenta determinar el tipo de estructura narrativa, esto es, dar cuenta de los elementos que articulan la narración: voz, punto de vista, componentes incluidos y enfoque utilizado.
Dentro del nivel comunicativo se busca desentrañar como es presentado en el “texto” el emisor, esto es, establecer si es visible o invisible, implícito o explícito. En este nivel también se sitúan aspectos lingüísticos como el uso de modos verbales por parte de la voz narrativa: imperativo-pedagógico, subjuntivo-impersonal.
A nivel visual lo que se analiza es el tipo de iconocidad para producir verosimilitud, esto es, si se adopta un estilo documental, comercial, narrativo, o si se utiliza la voz “off” para representar a la autoridad, etc.
En el nivel sociocultural se analiza el texto para detectar la presencia icónica o lingüística de valores, conceptos o discursos sociales que se yuxtaponen o se articulan con el discurso visual. Este corresponde al segundo plano de connotación.
Bibliografía: PURA IMAGEN – Autor: SARAH CORONA BERKIN, Editorial: CONACULTA.